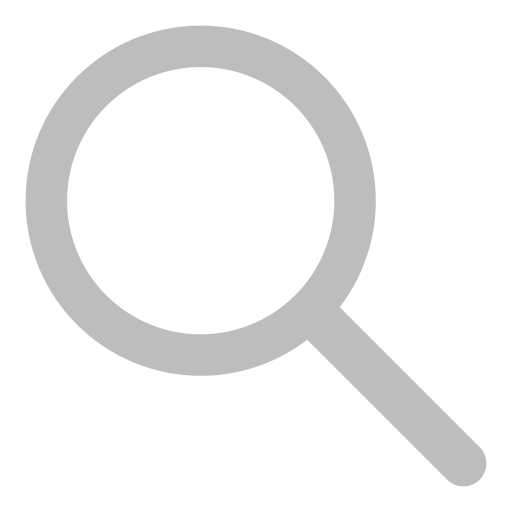Tarifas y cobro de agua en la CDMX: nuestra relación con el agua a través de lo que pagamos
viernes, 1 de agosto de 2025
Por: Agustín Castillo Para: Animal Político
La Ciudad de México enfrenta grandes retos para abastecer de agua a un poco más de tres millones de viviendas. Se habla mucho sobre la infraestructura obsoleta, las fallas técnicas y el 45 % en pérdida de fugas. Sin embargo, poco se discute sobre el dinero que se destina para que el agua y el alcantarillado funcionen.
Para entender mejor este aspecto clave es necesario conocer cómo funciona el diseño tarifario y de cobro en la Ciudad de México. De acuerdo con el Código Fiscal local, el cobro se realiza de manera bimestral y las tarifas están diseñadas en bloques escalonados. Cuando la vivienda cuenta con medidor, se aplica una cuota base y el resto se cobra según el volumen consumido, aumentando el precio conforme crece el consumo. En ausencia de medidor, se cobra una cuota fija estimada con base en la ubicación del predio. Además, la tarifa varía según el tipo de usuario: el doméstico representa el 65.2 % del consumo medido, el mixto el 9.1 % y el no doméstico el 25.7 %.
Las tarifas para usuarios domésticos y mixtos están sujetas a un sistema de subsidios diferenciados, determinado por la zona en que se ubica cada manzana, clasificada como popular, baja, media o alta según el Índice de Desarrollo (ID). En el caso de los usuarios domésticos, quienes son mayoría, el subsidio puede alcanzar hasta el 91 % en zonas populares y alrededor del 60 % en zonas de alto desarrollo, lo cual reduce significativamente el monto pagado por muchos hogares. La Ciudad de México es la única entidad del país que aplica esta clasificación de subsidios diferenciados con el ID.
Es fundamental analizar la política de subsidios para construir una estructura tarifaria más equitativa y generar una recaudación más eficiente. Un estudio realizado en 2019 por la Universidad Autónoma Metropolitana encontró que los subsidios al agua en la CDMX no benefician prioritariamente a la población con menores recursos. De hecho, el 20 % de los hogares con mayores ingresos concentra alrededor del 45 % del subsidio, mientras que el 20 % de los hogares con menores ingresos apenas recibe cerca del 12 %.
Por ello, resulta clave revisar tanto la focalización como los porcentajes de subsidio aplicados. Mantener tarifas de agua potable artificialmente bajas, además de que implica una menor recaudación, genera distorsiones en el mercado y no contribuye a reducir el consumo excesivo entre quienes utilizan más agua. En la Ciudad de México, el consumo promedio es de 366 litros por persona al día, muy por encima de los 100 litros por persona recomendados por Naciones Unidas para satisfacer necesidades básicas. Una posible explicación de este exceso es que como no se percibe el costo real del servicio de agua debido a los subsidios, no se fomenta un uso eficiente del recurso.
En segundo lugar, el cobro bimestral no es lo más común en América Latina ni en México. Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, entre el 97 % y el 98 % de los municipios en la región factura el agua mensualmente. Esta periodicidad busca, por un lado, dar mayor liquidez a los organismos operadores para cubrir sus costos operativos. Por otro, desde la perspectiva del usuario, una facturación con mayor frecuencia contribuye a detectar fugas a tiempo y acercar a los usuarios, tanto domésticos como no domésticos, a una mayor conciencia sobre su consumo de agua, permitiéndoles entender cuánto consumen, identificar excesos y ajustar sus patrones de consumo en caso de que hayan registrado un aumento de un periodo a otro.
Finalmente, otro punto de mejora en la estructura tarifaria es la necesidad de separar a las industrias del sector comercial. En gran parte del país, las tarifas de agua potable se estructuran según tres tipos de usuarios: domésticos, comerciales e industriales. Sin embargo, en el caso de la capital, no existe una distinción clara entre los usos comercial e industrial, según las clasificaciones vigentes. Hacer esta diferenciación permitiría tanto implementar subsidios cruzados de forma más eficiente como diseñar soluciones específicas para ciertos sectores industriales.
Todo lo anterior permitiría avanzar hacia una mayor sostenibilidad en el servicio de agua, siempre teniendo en consideración la protección de poblaciones vulnerables. No obstante, estos ajustes deben ir acompañados de mejoras tangibles en la calidad del servicio. De lo contrario, seguiremos atrapados en una paradoja: los organismos operadores no tienen recursos para invertir y mejorar la infraestructura, porque los usuarios, ante un servicio deficiente, no están dispuestos a pagar, o porque, simplemente, el servicio no llega a muchos hogares.